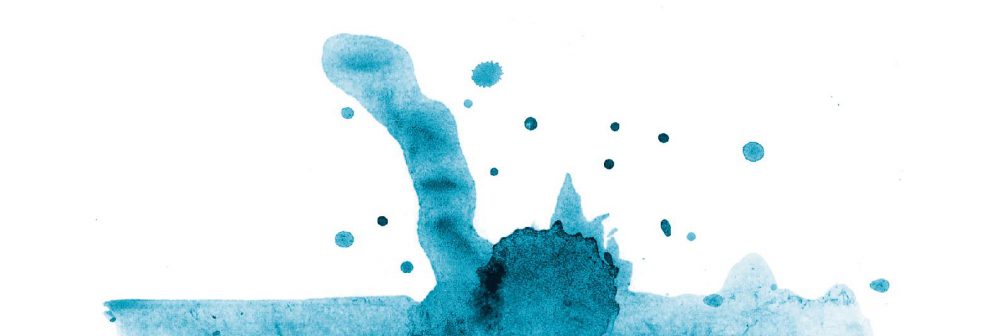Recuerdo los días en los que me ponía enferma y no podía ir a clase. Tenían algo especial. A pesar de la fiebre, o de las molestias de una gastroenteritis, o de lo incómodo de las toses y los estornudos, había algo en aquellos días que me hacen recordarlo como un espacio de paz, un espacio blanco y acogedor, dulce como una nube de algodón.
De repente, descubría los sonidos de la casa por la mañana, muy diferentes a los de la tarde, y muy diferentes también a los de esa hora en clase. No se oían gritos del recreo ni risas infantiles, y sí el sonido de una cuchara contra una cazuela, un batir de huevos, el choque de los platos en la fregadera… Tampoco oía las voces de mis hermanos, ni la conversación entre mi padre y mi madre mientras cenaban viendo el telediario. Sólo estábamos mi madre y yo. Ella trabajando sin parar y yo en la cama.
Mi madre me traía un zumo de naranja a la cama o me daba el transistor para que escuchara aquellos programas con oyentes que pedían canciones, o compartían recetas de cocina, trucos caseros… Recuerdo el momento en que mi madre me hacía levantarme de la cama, me daba otro pijama, y cambiaba las sábanas. Recuerdo aquel olor a limpio, aquellas manos alisando la sabana bajera.
Recuerdo aquellos días con dulzura porque el mundo parecía pararse, porque me permitían ver la vida desde otro lugar, pero, sobre todo, porque me hacían sentirme especialmente cuidada. Hay días en los que me gustaría recuperar un día así, aunque no a costa de alguien a quien no se ha permitido hacer otra cosa que cuidar y a quien se ha obligado a renunciar a tantas cosas.
Creo que todas las personas merecen ser cuidadas, especialmente las que cuidan a otras personas, y creo que todas y todos tenemos la responsabilidad de cuidar, como lo hicieron en otra época aquellas mujeres que eran capaces de transformar periodos de enfermedad en espacios dulces como nubes de algodón.
(Artículo opinión en Noticias de Alava 2016-02-26)